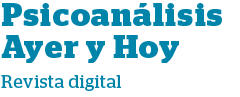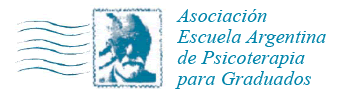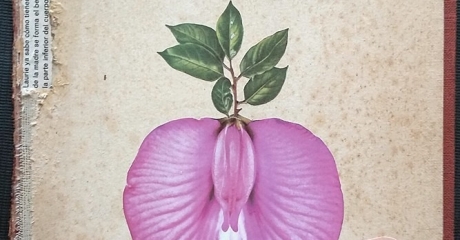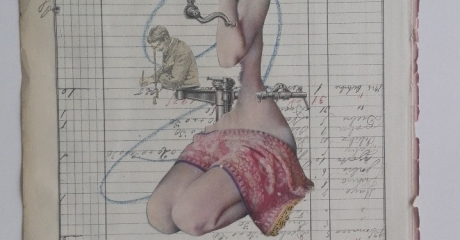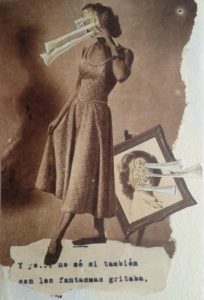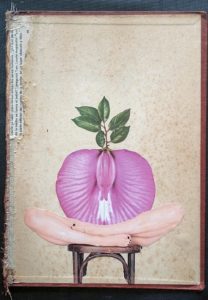…” prevenir no es “evitar” el dolor, sino “reconocerlo” como sufrimiento, ponerlo en palabras, compartirlo, dándole un marco que lo configure y lo delimite” …
Guillermo Rinaldi
El tema que nos convoca es Experiencias dolor, el dolor es siempre una experiencia desagradable, una sensación molesta y aflictiva. Me voy a centrar en esta presentación en las experiencias de dolor físico, tratando de situar qué podemos hacer los psicoanalistas frente a este dolor de los pacientes.
“El dolor es el puente que asegura el vínculo entre soma y psique, y como tal presenta un interés particular para todos los que se ocupan del sufrimiento humano. Ya sea de expresión física o mental, es el dolor el que incita al paciente a pedir ayuda, mientras que por el lado del terapeuta constituye un desafío complejo “…. “Ocurre que la frontera entre el dolor físico y dolor psíquico es muy sutil y tan confusa como los vínculos entre cuerpo erógeno y cuerpo biológico…” dice Joyce McDougall
Toda reflexión sobre el dolor físico implica una reflexión sobre las relaciones entre psiquismo con el soma.
Si nos centramos en el dolor físico señala Fishbein: “la gran diferencia en el tratamiento del cuerpo desde el psicoanálisis y desde la medicina es que los psicoanalistas tratamos a un “cuerpo hablado”, se jerarquiza la palabra, que es la que une y da cuenta del juego, de la representación, de la fantasía y la realidad psíquica. La medicina trata el soma, se ocupa de una realidad objetiva, mensurable desde los métodos de la biología. El psicoanálisis trata lo representacional, que se expresa en el campo de la palabra, palabra que sustenta la paradoja de ser la portadora de lo indecible, de lo angustiante del dolor. Portadora de la representación de una realidad psíquica en la que siempre el sujeto se descubre incompleto y mortal”.
Es a partir del “Proyecto de Psicología” (1895) donde Freud introduce el concepto económico –cuantitativo a la teoría del funcionamiento psíquico, para explicar cómo el organismo reacciona frente al ambiente, cómo opera defensivamente y sus diferentes mecanismos de excitación de fuente externa o interna. O sea, cantidades endógenas y cantidades exógenas a tramitar por el aparato psíquico.
Describe al dolor afirmando: “…El sistema de neuronas tiene la más decidida inclinación a huir del dolor …Ǫue el dolor vaya por todos los caminos de descarga es fácilmente comprensible, el dolor deja como secuela unas facilitaciones duraderas, como traspasadas por el rayo; unas facilitaciones que posiblemente cancelan por completo la resistencia de las barreras-contacto y establecen ahí un camino de conducción.”
Entonces, una vez que se ha sentido un dolor, se es más sensible a volver a sentirlo, el dolor físico afecta al funcionamiento psíquico y el sujeto intentará huir del dolor y de la angustia poniendo en funcionamiento mecanismos psíquicos protectores En principio el dolor es vivido como externo. La percepción de este produce una imagen mnémica de una representación de dolor propia. Los nuevos dolores serán repeticiones de la primera vivencia, adquiriendo la categoría de recuerdo-dolor.
En 1911 Freud en el artículo “Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico” profundiza en los dos principios reguladores del aparato psíquico: el principio de placer y el principio de realidad y la relación con los procesos primario y secundario.
Por lo tanto, no se toma en cuenta solamente la cantidad y calidad del estímulo que ingresa al aparato sino también la capacidad de ligazón que tiene el sistema. A mayor investidura, se necesitará más recursos energéticos para poder tramitar y ligar psíquicamente.
“…Cuanto más alta sea su energía quiescente propia, tanto mayor será también su fuerza ligadora, y a la inversa cuanta más baja su investidura, tanto menos capacitados estará el sistema para recibir energía afluente, y más violentas serán las consecuencias de una perforación de la barrera anti estímulo…”. Mas allá del principio del placer. Freud
Voy a tomar esta idea que desarrolla Freud, respecto a la capacidad de ligazón del sujeto, ya que si tomamos al dolor como cantidad de excitación que entra al aparato, cómo se regule esa cantidad y la capacidad de ligazón que tenga cada sujeto será fundamental para “administrar” el sufrimiento que produce el mismo.
En el malestar en la Cultura Freud señala las tres fuentes del sufrimiento:
“Desde tres lados amenaza el sufrimiento; desde el cuerpo propio que, destinado a la ruina o disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma; desde el mundo externo…y desde el vínculo con los otros seres humanos. “
Define estas situaciones de máximo sufrimiento, donde no se puede prescindir del dolor y de la angustia, y aclara que determinados mecanismos psíquicos de protección se pondrán en funcionamiento.
Se trata entonces, cómo el aparato psíquico tramitará esas cantidades de energía. Este aparato puede o no manejar dichas cantidades, provocando equilibrio o desequilibrio entre sus sistemas o instancias, generando las formaciones de compromiso entre pulsión y defensa, entre la satisfacción de una u otra instancia. De esta estructuración psíquica va a depender como cada sujeto afronte y elabore los distintos acontecimientos que se le presenten en su vida, como ser las aquellas vivencias que requieran de capacidad de elaboración, procesamiento de los estímulos externos o internos en el aparato psíquico. O sea que los diferentes estímulos sean sucesos o vivencias, producirán efectos, que estarán en relación a como el aparato psíquico los tramite.
Ya Freud nos aclara en Introducción al Narcisismo que… la persona afligida por un dolor orgánico y por sensaciones penosas resigna su interés por todas las cosas del mundo exterior, que no se relacionen con su sufrimiento…mientras el sujeto sufre, también retira de sus objetos de amor el interés libidinal, cesa de amar.
“…el enfermo retira sobre su yo sus investiduras libidinales para volver a enviarlas después de curarse. Dice Wilheelm Busch, a cerca del poeta con dolor de muelas: “En la estrecha cavidad de su muela se recluye su alma toda… Libido e interés yoico tienen aquí el mismo destino y se vuelven otra vez indiscernibles. El notorio egoísmo del enfermo los recubre a ambos…”.
El dolor produce un empobrecimiento psíquico porque reclama para sí todas las investiduras y a la vez ese retraimiento protege al yo de daños mayores.
Marcela ante la pregunta de su analista sobre cómo había pasado el fin de semana relata: “…el sábado amanecí entumecida, no me podía levantar. Luego el dolor era bien centrado en mi espalda. Me puse la almohadilla de calor mejoró, pero la cintura no tanto, etc., etc.…”
¿Pudieron ir al evento que tenías? le pregunta: Responde pensativa: “… mmm no fuimos, pero algo hicimos…no me acuerdo …”.
Situación muy habitual de observar cuando hay un dolor intenso o la irrupción de una enfermedad o a la necesidad de una cirugía, todos los intereses de la vida quedan supeditados, quedan pausados frente a la concentración en los devenires de ese dolor.
Cuando no se puede conformar una trama de representaciones que otorgue cualidad psíquica a la cantidad de excitación, no hay elaboración posible. La realidad se resiste de ser representada. No hay ligazón, ni trabajo psíquico posible que apacigüe el dolor.
El dolor físico es una intensidad, un exceso para el aparato psíquico, es una desagradable experiencia sensorial. Será ese mismo aparato anímico el encargado de dominar excitaciones que en caso contrario provocarían sensaciones penosas o efectos patógenos.
Freud (1890) presento desde sus comienzos los afectos como estados anímicos y la participación del cuerpo en ellos, es así que habló de las expresiones emocionales, de los estados afectivos y de las expectativas angustiadas y esperanzadas. El afecto como estado de ánimo participa en expresiones y exteriorizaciones corporales, además de hacerlo en todos los estados anímicos, tales como los “procesos de pensamiento “o el “pensar en representaciones”, todos ellos, dice Freud, en cierta medida afectivos.
Silvia Bleichmar, en su texto Clínica psicoanalítica y neogenesis, tomando el concepto de Freud del Proyecto dice: “afectos y estados de deseo son propuestos como dos variedades de vivencia: la vivencia de dolor, afecto, y la vivencia de satisfacción, correlativa al estado de deseo. Del estado de deseo se sigue directamente una atracción hacia el objeto de deseo, dice Freud, de la vivencia de dolor, resulta una repulsión, una des inclinación a mantener investida la imagen mnémica hostil… La aparición de otro objeto en lugar del hostil fue la señal de que la vivencia de dolor había terminado.”
En las Salas de Internación es muy común observar pacientes muy decaídos, con un gran retraimiento, poca disponibilidad al encuentro con otros, familia, médicos, psicólogo.
Juana tiene 14 años, estaba internada por una infección en su pierna, con mucho dolor en la espalda y en la pierna. Tuvo múltiples internaciones y cirugías producto de su enfermedad de base. Cuando la psicóloga de la Sala de Juegos entra a su habitación la encuentra acostada de un lado y su mamá le hace señas y dice bajito: ¡Estamos bajón, no encuentra posición! La psicóloga le propone jugar, le dice que llevó las damas. Juana se incorpora, se sienta y quiere jugar. Durante el partido se la nota más animada y charleta.
El dolor es una tensión y atención que se concentra en la lesión actual o potencial. Se observa claramente ese repliegue de la libido en Juana centrada en su dolor. Pero cuando un espacio se abre, cuando hay otro/psicóloga que aloja el dolor da lugar a que otra cosa suceda. Es nuestra función terapéutica abrir un espacio de expresión. Apareció la palabra que tiene función como instrumento de ligadura y tiene un valor simbólico en sí misma. Sabemos del dolor cuando las representaciones psíquicas se traducen en palabras.
¿Ǫué nos pasa a los analistas frente al dolor físico de los pacientes?
Los analistas estamos preparados para operar con el malestar, con aquello que no funciona en el plano discursivo, acostumbrados a escuchar relatos e historias de muchísimo dolor y sufrimiento, pero no estamos nada preparados para asistir en vivo a la escena del padecimiento orgánico, plantea Silvina Gamsie. Muy por el contrario, creo que a veces, de manera más o menos consciente, evitamos asistir a la cita. Y aquello que evitamos es aquello que se nos plantea inexorablemente como una dificultad, como un obstáculo, en estos casos a confrontarnos con un cuerpo sufriente, con un cuerpo que es tomado crudamente por la enfermedad orgánica, un cuerpo llevado más allá de los límites homeostáticos del principio del placer.
La enfermedad orgánica conmueve al paciente, pero también despierta en el analista determinados tipos de afectos, de mecanismos defensivos, fantasías y recuerdos de los cuales es necesario estar advertidos.
La aparición del dolor físico o de un mal diagnóstico médico puede dejar al analista en un estado de inermidad e impotencia, suponiendo que poco o nada puede hacer desde el espacio analítico ante semejante situación. Pero creo que es necesario, y más aún en estos casos tan complejos, “restituir al analista en su función”, tal como lo propone Silvina Gamsie. Recuperar la dimensión ética del psicoanálisis y abrir el juego, un espacio al sufrimiento, también soportar las exigencias propias de un cuerpo sufriente, sobreponerse a la angustia y al malestar que estos casos tan complejos nos generan.
Como psique soma funciona como un todo, el vínculo entre ambos campos del sufrimiento hace que el dolor que surge en uno de ellos provoque efectos en el otro. Entonces el sujeto, vía el camino de la representación, confunde o sustituye la experiencia afectiva penosa y la sensación corporal dolorosa, con fines defensivos.
A Marisa, en el transcurso de su análisis le diagnostican cáncer de huesos, característico por generar muchos dolores. Manifiesta que es sólo en el espacio de la sesión donde puede manifestar su angustia, llanto, bronca o temor, puesto que se considera sostén anímico de sus hijos (ya mayores). No se permite mostrarse “débil” ante ellos, supone que la expresión de su dolor les causaría un estado de profunda tristeza y expresa no estar en condiciones de contenerlos como hace siempre, entonces elige comportarse fuerte y sin dolores ante ellos.
Ante la inminencia de una cirugía Marisa quedó totalmente paralizada, no pudiendo efectuar ningún tipo de preguntas a los médicos, ni con respecto al diagnóstico y ni a los futuros procedimientos. Acudía sola a las consultas, no quería molestar, preocupar a sus hijos y a la vez no se imaginaba como transitar la cirugía. Le propuse entrevistas vinculares con sus hijos que accedió con dudas. Recibió con emoción la amplia disponibilidad a acompañarla que escuchó de sus hijos, de a poco pudo compartir con ellos su dolor, su sufrimiento y sentirse acompañada.
Esto permitió generar, posteriormente en el análisis, un espacio elaborativo en el que pudiera expresar fantasías y ansiedades con respecto a la información médica obtenida y realizar intervenciones que apuntaran a lograr una mayor tolerancia a los inminentes procedimientos cruentos y dolorosos a los que se sometería.
Jorge, tiene 58 años, consulta porque ha decidido operarse de la cadera. Cuenta que en el último tiempo sentía una molestia en la pierna cuando caminaba, que se intensificaba al llegar a la oficina ya que desde donde estacionaba el auto debía caminar varias cuadras. Juega al tenis con amigos una vez por semana y a veces esa molestia aparece o no, no lo recuerda bien. Organizan un viaje en familia que inicia disfrutando mucho y luego expresa haber sentido mucho cansancio, especialmente en largas caminatas. Al regreso de ese viaje reconoce un dolor insoportable en su pierna, hace la consulta y recibe la indicación de reemplazo de su cadera.
Mikel Zubiri, dice que el dolor físico, es una sensación, que puede adquirir las características de un lenguaje con un contenido simbólico muy variable, rico unas veces y casi nulo en otros. Es una señal de alarma indica que algún órgano o función está perturbada, es útil para la supervivencia. El dolor físico tiene un efecto desorganizador del psiquismo. Este enfoque del dolor como aviso o señal cumple la función de autopercepción. Puede percibirse o pasar desapercibido.
El dolor, dice tomando las ideas de Freud de 1915 en “La Represión” y “Lo inconsciente” es semejante a la pulsión, es un afecto o un germen de afecto en busca de representación.
Me parece interesante la idea de autopercepción, en Jorge como en tantos otros falla la autopercepción, no se percibe el dolor, o se percibe a medias hasta que el mismo se impone, atraviesa todas las barreras de protección y arrasa.
También son ejemplo donde fracasan los sistemas de autopercepción los dolores por actividad física o deportiva intensa o las autolesiones.
Son sujetos que niegan toda representación de sufrimiento, son insensibles al dolor físico. No escuchan a su cuerpo. Toda representación del sufrimiento es negada, desestimada, reprimida, niegan un dolor hasta que la patología se hace evidente. Hay pacientes que no hacen referencia a lesiones dolorosas en su análisis, o no consultan a un psicólogo por la misma, por tal motivo la consulta a Psicoprofilaxis Clínica o Ǫuirúrgica es una oportunidad de iniciar un trabajo analítico como lo fue para Jorge.
Observamos claramente que dolor físico es una vivencia singular. El dolor no es solamente el producto de una lesión, sino que es la percepción, el sufrimiento, y las conductas que se generan, es subjetivo y variable para cada individuo. El dolor es algo diferente de una persona a otra, de acuerdo a sus recursos internos, pero también dependerá de la cultura, la educación, los aprendizajes, la localización del mismo, y las posibilidades de expresarlo.
Ejemplo son las mujeres que frente al período menstrual padecen fuertes dolores, como su madre y su abuela.
Claramente un dolor ligero para algunos, para otros puede ser insoportable. Sujetos que padecen jaquecas y siguen su rutina habitual y a otros los inhabilita a trabajar, por ejemplo. Es nuestra tarea frente a la irrupción de la patología orgánica ofrecer una pausa, abrir un espacio para pensar, con el objetivo de procesar esa intensidad emociones propias de la situación que están atravesando.
Entonces en el encuentro con el paciente y su familia, nos proponemos darle lugar a la palabra, (al jugar, en los más chicos) que permite acceder a un universo simbólico, muy diferente a la plena descarga. La posibilidad de jugar, expresar con palabras, de comunicarse permite un intercambio afectivo y de integración y procesamiento de las emociones.
Incluir la prevención y la anticipación como modos de historizar y prepararse para lo que vendrá también son tareas del psicólogo. Así como, colaborar con el trabajo psíquico necesario para lograr una mayor tolerancia a los procedimientos cruentos, dolorosos y generar un espacio de trabajo elaborativo que permita dialogar, expresar fantasías y deseos respecto a proyectos relacionados y compatibles con la situación particular de cada sujeto y su familia.
Es esperable que haya reacciones displacenteras, como el enojo, bronca, miedo, ansiedad u otros trastornos y muy importante permitirle su expresión. Es habitual en el caso de los niños que los padres suelen entender toda queja como manifestación del dolor y muchas veces son manifestaciones del disconfort, de enojo.
Como el dolor es una tensión y una atención concentrada en un punto, los padres o cuidadores tienen una función fundamental ofreciendo la posibilidad de jugar, contar un cuento o ver una peli con el objetivo de aliviar y desplazar esa sensación desagradable. Los adultos también lo logran con otras técnicas de respiración y distracción, como con una buena compañía.
Es el cuerpo terreno de reconocimiento del sí mismo y de la propia vida. Cuando aparece el dolor físico, hay ruptura, resquebrajamiento, se produce la dualidad soma/ psique.
Sin cuerpo, no hay psique. “…el cuerpo, fuera de su capacidad de hacerse representar psíquicamente, no tiene existencia para el yo…” Joyce McDougall
Los pacientes llevan su vulnerabilidad a cuestas, y a veces, la vida los pone en situaciones en que ésta queda al desnudo, generando sufrimientos intolerables. Los psicoanalistas sabemos que tan sólo la escucha y la reflexión otorgan un gran alivio.